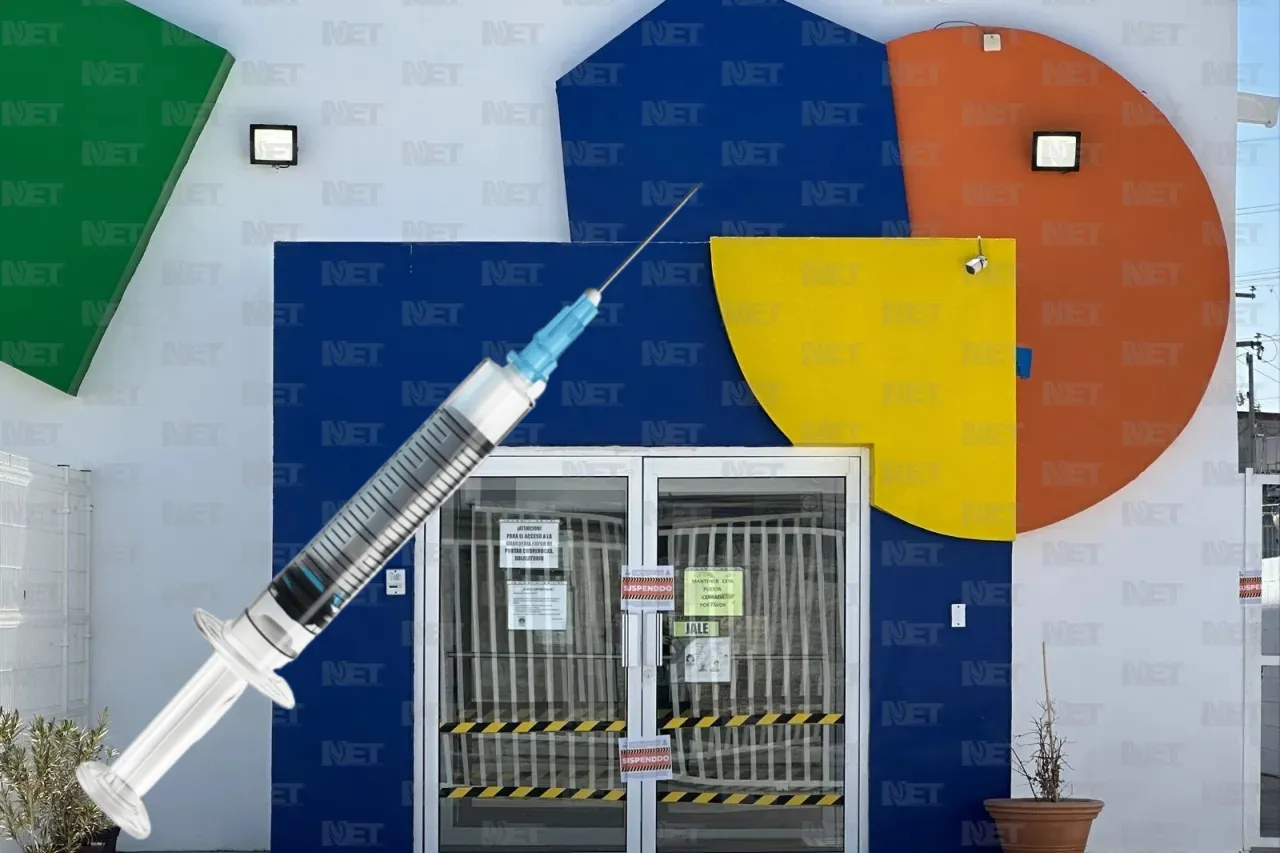
A veces, lo que más sorprende de una sesión de Cabildo no es lo que se dice, sino lo que no se pregunta. Esta semana, regidores del Partido del Trabajo presentaron un exhorto al Congreso estatal que incluye una propuesta audaz: endurecer las penas por abuso sexual —incluyendo la castración química supervisada— como respuesta al alarmante incremento de casos ocurridos recientemente en guarderías locales. La idea, hay que decirlo, no es descabellada. Tiene fuerza. Tiene intención. Tiene, sobre todo, una carga emocional que se entiende en un país donde la justicia a menudo llega muy tarde, si es que llega, ante la desesperación de propios y extraños
Y sí, hay algo profundamente justo en la desesperanza de quien propone estas medidas. Porque solo desde una mezcla de hartazgo, dolor e impotencia se puede entender que alguien vea en la castración química —ese cóctel farmacéutico que apaga los impulsos más bajos— una forma de proteger a la infancia. No es una ocurrencia vacía: es una reacción ante un Estado que ha dejado de reaccionar, ante numerosos casos de abuso sexual que ocurren con mas regularidad de la que nos enteramos.
Sin embargo, y aquí es donde empieza a incomodar el análisis, conviene preguntarse si estamos legislando con bisturí… o con machete. Porque reducir el problema del abuso sexual a un asunto hormonal es tentador, pero peligrosamente simplista. Si el abuso fuera solo cuestión de testosterona, podríamos resolverlo con receta médica. Pero el verdadero monstruo no vive solo en el cuerpo del agresor: vive en la estructura que lo permitió, y en ello estamos involucrados todos, gobierno y población.
Regidores como Jorge Bueno, que pidió mayor celeridad en las investigaciones y mejores filtros de contratación, sí parecen tener una idea más completa de la situación. Pero, como suele pasar, la parte que se lleva los reflectores es la más vistosa, la más dura, la más punitiva. La castración química no es una solución absurda ni debe descartarse sin debate, pero no puede ser el eje de una política pública que pretende erradicar un crimen que se alimenta de muchas más cosas que el deseo sexual: poder, silencio, encubrimiento, desinterés institucional y social, etc.
Porque, seamos honestos, los abusadores no caen del cielo: pasan entrevistas sin filtro, se les contrata sin revisión de antecedentes, se les rodea de niños sin cámaras que funcionen, y se les protege —a veces sin querer, a veces con toda la intensión— desde una burocracia que prefiere mirar hacia otro lado.
Entonces sí, hablemos de castración química. Con seriedad, con argumentos, con ética. Pero no olvidemos que mientras se discute el control químico del agresor, hay guarderías sin protocolos, carpetas de investigación apiladas y familias que siguen esperando respuestas que no llegan ni con ley, ni con ciencia, ni con rabia.
El abuso sexual infantil es un crimen que exige todo el peso de la ley, pero también toda su inteligencia. No basta con castigar con más fuerza. Hay que evitar que el crimen ocurra. Porque cuando la justicia llega tarde, lo que duele no es solo el delito, sino todo lo que pudo haberse hecho para evitarlo… y no se hizo y esa no es la idea…
